2
EL BAR EUROPA
Texto: Edgardo Rafael Malaspina Guerra.
Fotografía: Edmundo de Jesús Malaspina Guerra.
1
En
su libro autobiográfico “Vivir para contarla” (2002), Gabriel García Márquez
dice que “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la
recuerda para contarla.”
De
nuestra infancia y primera juventud quedan vagos recuerdos, los cuales
adquieren más importancia en la medida en que se alejan en el tiempo. De allí
surgió aquello de que recordar es vivir.
2
Todo
pasa y todo queda, dice el poeta Machado. En efecto, aquellos momentos muy felices
pasaron, y ahora solo quedan vestigios de los aposentos que acogieron esas
vivencias infinitamente gratas, cuando la muerte no existía.
3
Una
casa vieja y abandonada nos recuerda que
todo es transitorio. Lo único permanente es, paradójicamente, la impermanencia
de las cosas.
Las
edificaciones de nuestros primeros tiempos se convertirán en ruinas, caerán o
las derribarán para dar sitio a las nuevas construcciones que los aires de la
modernidad imponen.
4
La
contemplación de un viejo domicilio nos conmueve, nos entristece, al mismo
tiempo que nos hace filosofar sobre la precariedad de la existencia. Ayer,
disfrutábamos y compartíamos con los amigos en el Bar Europa, de don Giovanni D' Lorenzo; hoy observamos su
fachada, de varios pisos, descolorida y sometida a los rigores de la intemperie.
Sus
puertas, que una vez cruzamos para sentarnos en uno de sus ambientes, ahora
están cerradas. Pero se abren
generosamente en la imaginación para dar paso al recuerdo...
5
Los
viernes nos reuníamos los amigos para hacer el presupuesto de la faena
nocturna. Cada uno ponía sus exiguos ahorros juveniles. Luego de contado el
dinero, contábamos las cervezas que cada uno consumiría, las monedas para la
rocola, y por último, pero no menos importante, apartábamos la plata para el
pasapalo que invariablemente consistía en una bandeja ovalada, repleta de papas fritas crujientes y trozos
de carne en abundancia. Esa delicatessen era lo más caro del convite: costaba seis
bolívares.
6
Nuestro
sitio preferido era la segunda sala, alejada del bullicio de la calle y de los
ojos curiosos e impertinentes de los transeúntes. La música que colocábamos en
la rocola era variada: Canción de la prisión, Simpatía por el Diablo, Santana y su producción del momento “Europa”,
pero también marcábamos Mi Mulata de
Juan del Campo, y pasajes de Ángel Ávila y Mario Parra. La velada terminaba con
una canción que hablaba del amor, la vejez y la muerte. No recuerdo el nombre,
pero sí algunas frases. Al final, una estrofa decía que era preferible morir
pobre, porque si dejabas dinero, no sería un duelo sino una celebración. Era
una especie de himno festivo, porque la música era alegre, a pesar de la letra
circunspecta.
7
En
una ocasión estaba sentado en la mesa de al lado, el señor Pansa, el eterno
técnico de los televisores en blanco y negro, llenos de tubos electrónicos.
Don Pansa dijo algo que no llegó a nuestros oídos, pero sí lo que respondió su
contertulio, perplejamente, colmado de admiración:
—¡Caramba,
eso es muy profundo! ¡Usted es un verdadero filósofo!
Esa
expresión demuestra que Sócrates puede encontrarse, no solo en una esquina del
Partenón, sino también en cualquier bar de provincia.
8
Con
nuestro hermano Carlos fuimos varias
veces, sobre todo los sábados al mediodía, para estar presentes en los ensayos
de Salvador González, en el cenit de su carrera artística, que terminaban con El Magistral echando cuentos. Salvador
tenía la peculiaridad de iniciar su narración con voz casi imperceptible, para
luego alzarla hasta decibles estentóreos que causaban risas, estrechones de manos y choques de
botellas de cervezas.

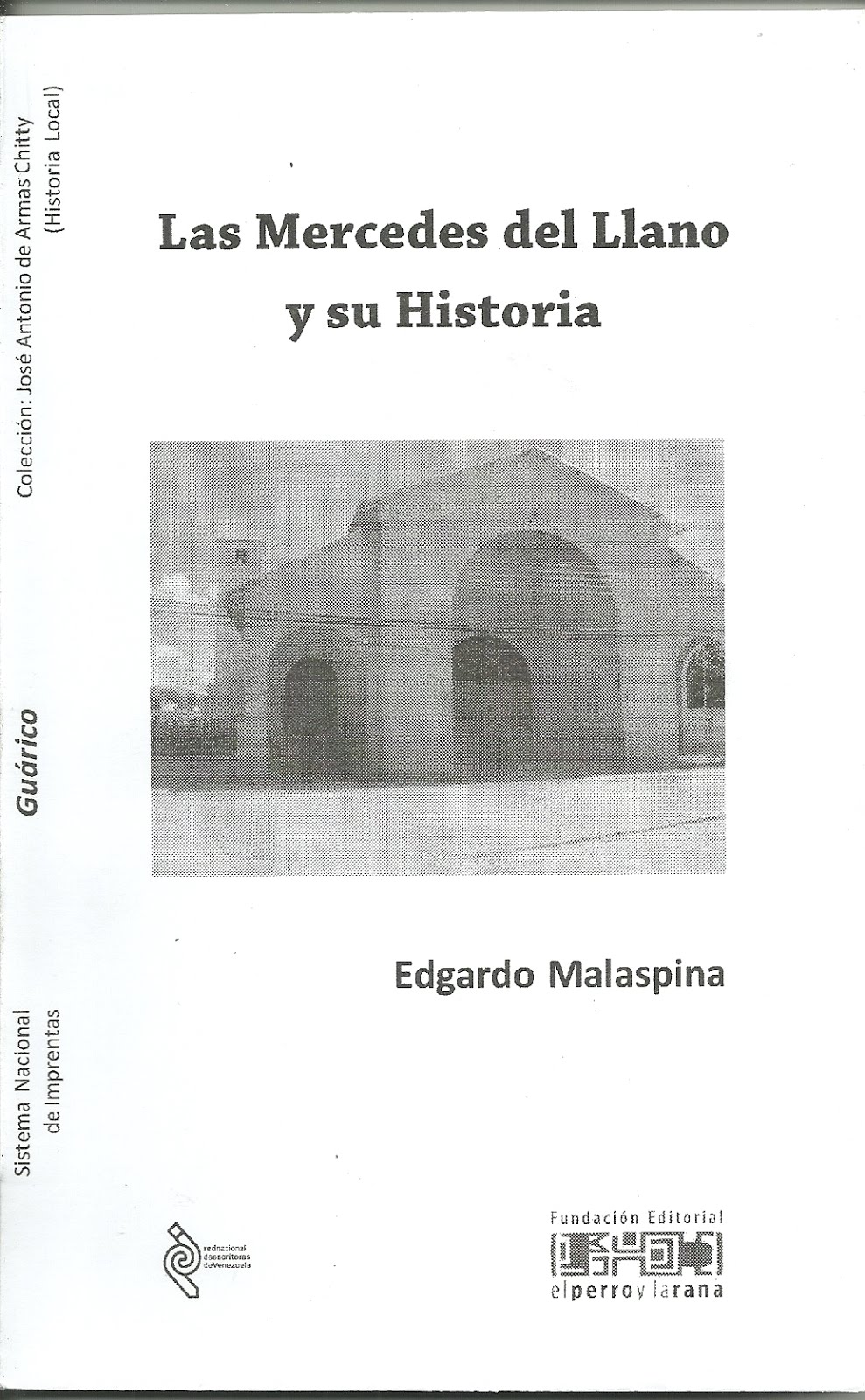

No hay comentarios:
Publicar un comentario