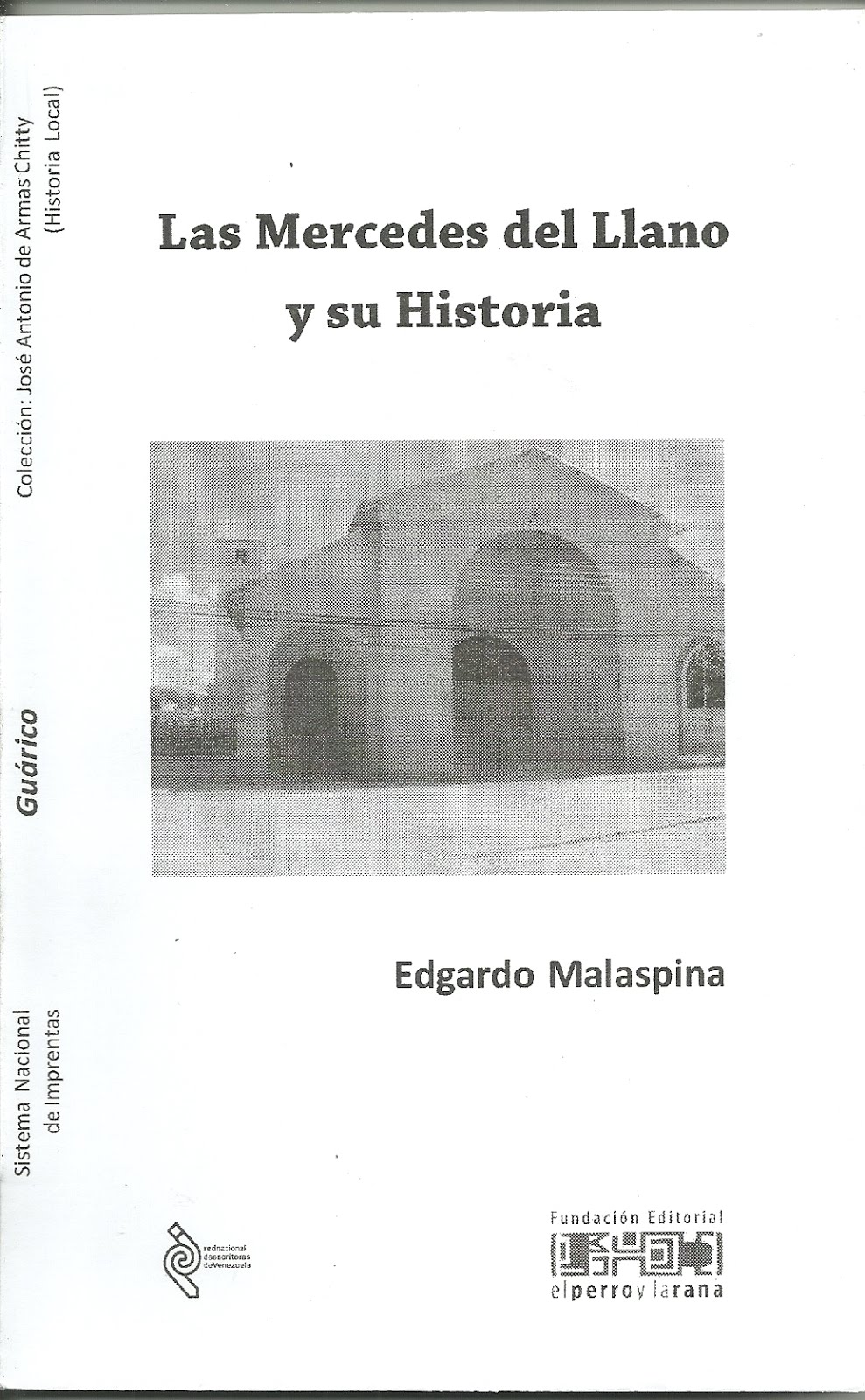UNA ORACIÓN FÚNEBRE POR RAFAEL CARVALLO, UN MERCEDENSE
HONORABLE.
Frank Holder
Rindo homenaje con esta oración fúnebre a nuestro
amigo Rafael Carvallo, que más que un amigo era parte de los Holder, nuestra
familia.
Partió hacia la eternidad otro miembro de nuestra
estirpe, sin que nos hayamos recuperado del golpe anterior, y por eso , nos
sentimos tan abrumados que las palabras parecen insuficientes para expresar lo
que se anida en nuestros corazones. Sin embargo, en estos instantes difíciles encontraremos
consuelo en los recuerdos para resaltar los atributos nobles que caracterizaron
a Rafael Carvallo.
Rafael
era un alma creativa, un intelectual autodidacta, lector, escritor que componía
versos,sus letras y su música para ensalzar la belleza del paisaje o de la
naturaleza humana como aquellos que fraguó , con profundo amor, para su esposa Mildred,
nuestra tía, y cuyo nombre es de por si elocuente: “Señorita bella”.
Su dedicación a la poesía era una extensión de su ser:
una forma de conectar con el mundo, de ofrecer un pedazo de su corazón a
quienes le rodeaban.
Su amor hacia su esposa era
puro y sincero. Junto a la tía Mildred tejió una relación, cuya belleza nos recuerda que el amor verdadero se vive,
se celebra y se lleva siempre en el corazón.
Pero esa manifestaciones de cariño no se quedaban en
los contornos de su hogar, sino que se hacían extensivas hasta sus familiares y amigo. Es así como
evocamos al Rafael muy humano, espiritual, cálido y cordial, siempre atento
para el oportuno apoyo en la palabra y en la acción.
Es pertinente recordar la amistad que lo unió a
nuestro padre, Francisco Holder, plena de sinceridad, respeto y mutua
admiración.
Su amor por el deporte y la actividad física denotaba
su convicción de que una mente sana reside en un cuerpo sano.
Ahora me referiré a una faceta muy peculiar de su
vida: tenía gran talento como ebanista.Cada objeto que creó, cada mueble que
labró, llevaba su impronta, su dedicación y su amor por el arte. Con sus manos,
transformaba la materia prima en piezas únicas, llenas de espíritu y belleza.
Nos deja, entonces, además de su huella de persona pulcra y correcta, un legado tangible
plasmado en la madera.
Rafael Carvallo se marchó hacia la eternidad, pero nos
deja el grato recuerdo de su familiaridad y su bonhomía, un legado de bondad y
amor que encontraremos en cada rincón de nuestras memorias.
Ruego en esta
oración, resignación cristiana para la tía Mildred, en la convicción muy cierta
de que una persona muy buena la acompañó
en el trayecto de este plano vital.
Estimado Rafael, pido paz para tu alma en el más alla.
No te olvidaremos.
Amén.